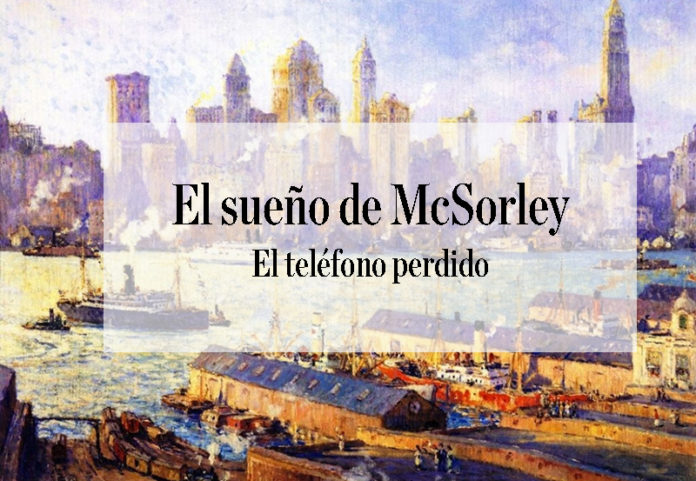Antes, mucho antes de vivir encerrado las veinticuatro horas en este piso desde donde les escribo, pegado al teléfono móvil, me olvidé en un par de ocasiones del lugar donde había dejado el viejo Nokia que utilizaba por entonces. Les estoy hablando, claro, de la era anterior a los smartphones, los teléfonos inteligentes que nos conectan con el mundo en estos días de confinamiento.
Recuerdo que una vez me pasé un buen rato en busca del dichoso aparato -tenía descargada la batería del inalámbrico y no podía llamarme- y estuve a punto de volverme loco después de remover todo el piso sin dar con él.
La experiencia me resultó tan inquietante que incluso escribí un cuento, La luz que no se apaga nunca, que me ayudó a conocerme un poco más a mí mismo y que, convertido en monólogo teatral, tuve el atrevimiento de interpretar hace unos años en el Festival Celsius de Literatura Fantástica en Avilés como forma de catarsis. Y ahora que tenemos tiempo, les cuento por qué. Y lo que de verdad ocurrió en el sótano del edificio donde estoy confinado.
Leer más